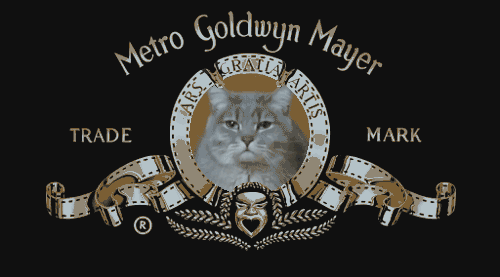PELÍCULAS DE JUICIOS

Tal vez una primera respuesta destinada a explicar tal abundancia esté en la forma de aplicación de la justicia que, según sus películas, los norteamericanos han desarrollado: los juicios por jurados. Mario Wainfeld, abogado y periodista, señala que el juicio por jurados …es cirquero, sujeto al criterio de personas poco expertas, impresionables por chicanas y sentimentalismos… Pero, a la vez, el juicio por jurados es la traslación del principio democrático a la justicia.
Imposible explicar más claramente por qué el litigio y los argumentos de defensores y fiscales son tan accesibles a nosotros, espectadores tan ignorantes e impresionables como los jurados.
Así, esos doce norteamericanos, ciudadanos comunes elegidos por azar, que deben ponerse de acuerdo en la culpabilidad o inocencia del acusado, han insuflado tensión y emoción en millones de pechos-espectadores de todo el mundo. Quizás el mediocre musical Chicago (Rob Marshall, 2002) sea, desde lo paródico, una buena muestra de la espectacularidad mediática del asunto.
Pero no todas son loas al sistema judicial, muchas de esas películas que nos han tenido en vilo a la espera del fallo son críticas profundas a algún aspecto de la justicia, que tal vez pudiera reformarse.
Cientos de jurados han desfilado frente a nuestras retinas, pero de ninguno hemos sabido tanto como del de Doce hombres sin piedad(en su primera versión). Una película sobre la construcción del veredicto, en la que Henry Fonda es el único de los doce que se toma con verdadera actitud cívica y crítica el rol que le ha tocado, y se emperra en discutir la certeza de los otros once, construída desde el prejuicio, el desinterés y la desidia. Mr. Davis, el personaje de Fonda, discute en busca de la verdad, hasta convencer a los otros de la inocencia del acusado. Después de 96 minutos de tensión, respiramos aliviados, se ha salvado una vida inocente, pero un regusto amargo nos queda en la boca, por más democrático que sea todo sistema de justicia depende, para no ser injusto, de la actitud de los hombres que lo encarnan.
Para llevarme la contra la primera imagen de un jurado que se me aparece, incluso antes de los hombres sin piedad, es de una película Alemana: M, el vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931), originalmente llamada M, los asesinos están entre nosotros, denso título si pensamos en la Alemania de 1931, en la que los nazis ya eran la principal agrupación política. La aparición de un violador y asesino de niñas (Peter Lore) genera tal pánico y desorganización social, que hasta el mundo del crimen moviliza todas sus fuerzas para hallar al culpable y poder restablecer el orden social. Franz Becker (P. Lore) es finalmente atrapado y en la última escena se enfrenta a un jurado que no es el de señoras tejiendo al crochet, panaderos, bebedores de cerveza y Mr. Davis al que nos tiene acostumbrados el cine de Hollywood. Es un jurado formado por rateros, asaltantes, prostitutas, estafadores, asesinos y toda la variedad de mal vivientes que podamos imaginar; y que en su aparente deformidad no hace más que enfrentarnos a los límites de nuestra concepción de justicia y de la sociedad que conformamos.
En El juicio de Nüremberg Kramer elige uno de los muchos juicios que los aliados llevaron adelante contra los jerarcas nazis; el que sentó en el banquillo a los jueces que dictaron y aplicaron leyes y decretos emitidos por el Estado Nazi. Un juez norteamericano personificado por Spencer Tracy debe juzgar, entre otros, a un juez alemán encarnado magistralmente por Burt Lancaster. Una situación extraña e interesante, ya que la película se transforma en algo parecido a un juicio a la justicia, o mejor dicho a una puesta en contexto histórico de algo que frecuentemente se nos aparece como más allá de los hombres y las sociedades: la justicia. Si bien el nazismo, que hizo legales la esterilización y la eutanasia de quienes consideraba no aptos para la reproducción o la vida, y también legalizó la segregación y el exterminio racial, es un caso extremo; la película nos deja ver claramente que el sistema de justicia, lejos de estar por encima de los hombres, es siempre parte de un régimen político y de una estructura de poder.
Tal vez sea Orson Welles el que, aparte de encabezar la lista de genios y de díscolos de Hollywood, sea el primero en la de incrédulos respecto de la justicia. Dos de sus películas muestran desde diferentes ángulos esta mirada.
En La dama de Shanghai, un policial de 1947, Welles, aparte de filmar la escena histórica de la sala de espejos, produce una de las miradas más ácidas sobre la situación judicial ridiculizando en una sola escena al fiscal, al defensor, al juez y al jurado. Welles sostiene, tras el efecto del ridículo, la idea de la imposibilidad del juicio. Juzgar, suponer una verdad objetiva sobre alguien, que vaya más allá de su naturaleza, es un acto estéril que va en contra de las pulsiones de vida. En ninguna de sus películas Welles juzga a sus personajes. Lo que le interesa es comprenderlos en su humanidad, en su naturaleza más profunda.
Pero su mirada sobre la justicia deja de causar risa en 1962, cuando le pone su humanidad a Hastler, el abogado que aconseja/enfrenta a Joseph K (Anthony Perkins), en su versión de El proceso, en la que logra superar en negrura, escepticismo y paranoia, el original de Kafka. La justicia es una ilusión que paraliza a los hombres.





































 (
(












































 (
(